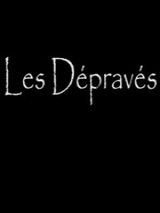El 3 de mayo de 2008, entró en vigencia la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ( UNITED NATIONS, 2011a). Primer instrumento vinculante específico sobre las personas con discapacidad (PcD), la Convención detalla de qué manera los derechos ya consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos se aplican a las PcD y hace referencia a las áreas en las que se requieren esfuerzos especiales.
La Convención enumera varios derechos que se relacionan directamente con la sexualidad, incluyendo el derecho a la salud; el derecho a la libertad y seguridad de la persona; la protección contra la explotación, la violencia y el abuso; y el respeto del hogar y de la familia. También contiene un artículo específicamente referido a las mujeres con discapacidad y otro que llama a la toma de conciencia para combatir la estigmatización ( UNITED NATIONS, 2006a ). Sin embargo, los derechos relacionados con la sexualidad en la Convención que se adoptó son mucho menos explícitos y afirmativos que los incluidos en el borrador inicial, tal como se muestra en el Anexo 1 de este trabajo.
¿Qué fue lo que ocurrió? Como ejemplo de lo que Michel Foucault llamaba “puesta en discurso” (mise en discours) ( FOUCAULT, 1984, p. 299), las negociaciones del Comité Ad Hoc arrojan luz sobre las ideas imperantes acerca de la sexualidad en las personas con discapacidad y de la sexualidad en general. Mientras que los teóricos y activistas de la discapacidad proclaman cada vez más la importancia de reconocer y apoyar la sexualidad en las personas con discapacidad, el discurso producido por el Comité Ad Hoc refleja la pertinencia de las afirmaciones de Foucault en el sentido de que la “anormalidad” y la sexualidad están ambas sujetas a la “gubernamentalidad” ( FOUCAULT, 1984, p. 338).
2. Foucault, discursos y gubernamentalidad
Foucault describió los discursos como “técnicas polimórficas del poder” que “producen” efectos de verdad ( FOUCAULT, 1984, p. 60, 298). En otras palabras, la maquinaria del poder da forma a paradigmas y reglas sociales que fijan los límites del comportamiento humano e incluso de la realidad. Tales discursos no necesitan ser explícitos; los silencios también tienen poder. “El silencio mismo, lo que uno se niega a decir o tiene prohibido nombrar..., es menos el límite absoluto del discurso...que...una parte esencial de las estrategias que subyacen a los discursos y los impregnan” (FOUCAULT, 1984, p. 300). Así, el no reconocer la sexualidad en las personas con discapacidad es una forma de regularla.
Como atributo del cuerpo que se cruza con el control de la población, la sexualidad se convirtió en un tema particular de la gubernamentalidad en la Europa Occidental del siglo XIX. El sexo “requería de procedimientos de gestión, tenía que ser tomado a cargo por los discursos analíticos” ( FOUCAULT, 1984, p. 316, 307). La Iglesia desempeña un papel particularmente prominente en el análisis que hace Foucault del discurso y la sexualidad; “la pastoral Cristiana también buscó producir efectos específicos sobre el deseo, por el mero hecho de transformarlo –plena y deliberadamente- en discurso: efectos de dominio y desapego, por cierto, pero también un efecto de reconversión espiritual” ( Foucault , 1984, p. 306). Del mismo modo, su concepto de “biopoder” explica cómo el estado, respaldado por los discursos científicos, “llevó a la vida y sus mecanismos al ámbito de los cálculos explícitos y convirtió al saber-poder en agente de la transformación de la vida humana” ( FOUCAULT, 1984, p. 17).
Las ideas de Foucault sobre los discursos, el biopoder y el papel de la Iglesia arrojaron luz sobre la evolución de la teoría de la discapacidad y sobre las negociaciones relativas a la sexualidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
3. Discursos imperantes sobre la sexualidad en las personas con discapacidad
En el presente artículo se usa el término general “discapacidad”. Si bien el término oculta la heterogeneidad, es reflejo de su uso en muchos de los discursos que se examinan en este trabajo. Cuando resulta pertinente, se hacen las distinciones correspondientes. Los términos “estudios sobre discapacidad” y “teoría de la discapacidad” se refieren a un área de la investigación teórica compuesta por académicos y activistas, muchos de los cuales tienen discapacidades. Una parte importante de su trabajo se refiere explícitamente a discapacidades tanto físicas como mentales. Sin embargo, la mayoría de estos teóricos con discapacidades tienen discapacidades físicas a diferencia de mentales, y por lo tanto gran parte de su trabajo se concentra en el embodiment (corporización). Asimismo, es importante observar que si bien la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado mundial, gran parte de la teoría de la discapacidad que es visible en la academia o en Internet fue desarrollada por personas del norte global. Muy pocas veces se escuchan voces del sur, sobre todo en el contexto de la sexualidad.
La sexualidad era un tema periférico de los estudios sobre discapacidad hasta hace aproximadamente veinte años, y sigue siendo insuficientemente abordado fuera de los estudios sobre discapacidad, y en programas y políticas sociales ( SHILDRICK, 2007; RICHARDSON, 2000; TEPPER, 2000). Hubo y hay dos excepciones notables. Fuera del campo de los estudios sobre discapacidad, se invoca la sexualidad con mayor frecuencia: 1) cuando la sexualidad en las personas con discapacidad se percibe como amenaza a otros a través de la supuesta expresión de una hipersexualidad o agresión, o por lo menos como atributo perturbador de personas percibidas como asexuadas (o forzadas a serlo) (SHILDRICK, 2007; TEPPER, 2000; LEYDEN, 2007); y 2) cuando las PcD, en particular mujeres y niños, son descriptas como personas que requieren de una forma especial de protección contra el abuso o la explotación sexual.
La amenaza que se percibe como proveniente de la sexualidad en las personas con discapacidad se relaciona en parte con su posible desafío a la norma monógama, heterosexual y orientada a la reproducción ( TEPPER, 2000). Ciertas personas no pueden experimentar una sexualidad “normal” debido a una diferencia encarnada, como la falta de sensación genital, la infertilidad o la necesidad de una tercera persona para facilitar el contacto íntimo (SHILDRICK, 2009). La sexualidad del hombre con discapacidad física plantea un desafío especial a los discursos normativos dado que la sexualidad masculina se entiende tradicionalmente como una experiencia dominante y falocéntrica (SHAKESPEARE, 1999). Un hombre con una discapacidad física teniendo relaciones sexuales resulta incoherente con el discurso de género de la virilidad masculina ( HAHN, 1994).
Las referencias a la necesidad de las mujeres y niños con discapacidad de contar con protección especial contra el abuso sexual ciertamente tienen su justificación ( FIDUCCIA; WOLFE, 1999; SHUTTLEWORTH, 2007). Sin embargo, como uno de los pocos discursos visibles sobre la sexualidad de la mujer con discapacidad, estas referencias refuerzan las normas sobre femineidad y discapacidad que describen a las mujeres con discapacidad (McD) como vulnerables, sexualmente pasivas o asexuadas y dependientes ( SHAKESPEARE, 1999; LYDEN, 2007). Asimismo, el discurso de la protección sexual es en realidad un discurso de género; la vulnerabilidad al abuso sexual del hombre se invoca con mucha menor frecuencia.
La preocupación por el abuso y el temor a la sexualidad en las personas con discapacidad encuentran su intersección en el control de la reproducción. A menudo la fertilidad de las McD se ve proscripta mediante esterilizaciones o abortos forzados o realizados bajo coacción ( GIAMI, 1998; EUROPEAN DISABILITY FORUM, 2009; UNITED NATIONS, 2009 ). Esta práctica generalizada y de larga data a menudo se realiza ostensiblemente para proteger a las mujeres de un embarazo que podría provenir de un abuso sexual, o del crimen de honor al que podría conducir un embarazo. En muchos países, la ley les permite a los padres someter a un/una menor a estos procedimientos sin su consentimiento ( UNITED NATIONS, 1999, para. 447; NSW DISABILITY DISCRIMINATION LEGAL CENTRE, 2009; FIDUCCIA; WOLFE, 1999 ).
4. La sexualidad en la teoría de la discapacidad
Históricamente, la teoría de la discapacidad (que es un campo relativamente nuevo) no ha abordado la sexualidad, salvo para ocuparse selectivamente de los temas arriba mencionados. Los teóricos y activistas han refutado el discurso hegemónico de la hipersexualidad, aunque muy pocas veces se han ocupado del falso supuesto de la asexualidad. También han procurado proteger a las PcD, en particular a las mujeres, de las esterilizaciones o abortos forzosos o bajo coacción ( FIDUCCIA; WOLFE, 1999 ). Sin embargo, no se hablaba de la sexualidad afirmativa ni de los derechos sexuales. Es probable que el silencio haya persistido porque la sexualidad era percibida como un deseo y no como una verdadera necesidad. Había otras prioridades más acuciantes en la actividad de promoción y defensa (SHUTTLEWORTH, 2007; SHAKESPEARE, 2000 ). Asimismo, la sexualidad había sido un área de “disgusto, exclusión y duda de uno mismo durante tanto tiempo que a veces resultaba más fácil no considerarla que abordar algo de lo que tantos quedaban excluidos” (SHAKESPEARE, 2000, p. 160 ).
En los últimos 20 años, este silencio se fue rompiendo; los teóricos y activistas hacen esfuerzos conscientes por socavar el poder del silencio discursivo (TEPPER, 2000; SHUTTLEWORTH; MONA, 2000 ). Las distintas vertientes teóricas de los estudios sobre discapacidad tratan cada vez más el tema de la sexualidad ( RICHARDSON, 2000; TEPPER, 2000; SHUTTLEWORTH, 2007; FIDUCCIA; WOLFE, 1999 ). Este cambio es reflejo de tendencias más generales en el campo emergente de los derechos sexuales, como así también del creciente reconocimiento de la centralidad de la sexualidad en la lucha por la igualdad:
Siempre supuse que las campañas más urgentes por los derechos civiles de las personas con discapacidad eran aquéllas que estamos llevando adelante hoy: empleo, educación, vivienda, transporte, etc. ... Por primera vez estoy empezando a creer que la sexualidad, el área que está por encima de todas las demás y que ha sido soslayada, se encuentra en el núcleo central de todo aquello por lo que trabajamos... Uno no puede acercarse más a la esencia del yo o de la convivencia entre personas que con la sexualidad, ¿no es cierto? (Según se cita en SHAKESPEARE, 2000, p. 165).
Informados en parte por la crítica del biopoder de Foucault, los teóricos de la discapacidad critican lo que llaman el modelo médico o individual: un paradigma de la discapacidad que se concentra en el cuerpo individual y en las limitaciones impuestas por la deficiencia física o mental. Las manifestaciones sociales y programáticas del modelo médico incluyen la rehabilitación física y la primacía del poder profesional (médico) (SODER, 2009, p. 68). Al ubicar el daño en las representaciones discursivas de la discapacidad y no en la deficiencia misma, los activistas y teóricos han procurado reemplazar el modelo médico con el modelo social. El modelo social hace una distinción entre deficiencia y discapacidad. La deficiencia es una disfunción física o mental, mientras que la discapacidad es la suposición socialmente construida de la incapacidad que surge de una sociedad opresora y discriminatoria (SHILDRICK, 2009; SODER, 2009; SHAKESPEARE, 1999; HAHN, 1994). En esta concepción, lo que subyace al estigma y el daño que afecta a las PcD es la construcción social de la discapacidad y no las deficiencias mismas.
Sin embargo, en los últimos varios años, algunos teóricos han cuestionado el modelo social, con el argumento de que es retrógrado y no otorga la debida importancia al embodiment . Estas críticas están impulsadas en parte por la creciente atención a la sexualidad y a aportes teóricos del feminismo y la teoría queer . Algunos argumentan que se debería “volver a incorporar al cuerpo” al pensamiento sobre la discapacidad; la deficiencia puede limitar el relacionamiento sexual de manera profunda y eso es algo que debe ser reconocido y debatido (SODER, 2009; SHILDRICK, 2009 ). Desestimar el cuerpo al hacer un análisis social equivalía, en el lenguaje feminista, a descuidar la relación entre las esferas pública y privada ( SHAKESPEARE, 1999 ).
Este cambio conceptual se relaciona con el desarrollo en paralelo de nociones de ciudadanía sexual y su aplicación directa a las PcD. Las reivindicaciones de la ciudadanía sexual pueden agruparse a grosso modo en dos categorías: 1) reclamos de “tolerancia hacia las identidades diversas” y 2) “cultivo e integración activa de dichas identidades” (RICHARDSON, 2000, p. 122 ). La primera categoría describe campañas para la autodefinición y el derecho de existir como minoría. La segunda es más amplia y exige las condiciones habilitantes de la diversidad sexual y la “participación sexual” para las personas y grupos previamente estigmatizados. Los teóricos y los activistas de la discapacidad hacen tales reivindicaciones y algunos afirman que la experiencia del placer es un tema de accesibilidad (TEPPER, 2000; SHUTTLEWORTH, 2007). La participación sexual para las PcD puede exigir ir más allá de las concepciones imperantes de la sexualidad. Reflejando el cuestionamiento que la teoría queer hace de las concepciones taxonómicas de la sexualidad, Tom Shakespeare, uno de los teóricos más prolíficos de sexualidad en las personas con discapacidad, se pregunta: “¿Estamos tratando de lograr el acceso de las personas con discapacidad a la sexualidad según las corrientes dominantes o de cambiar la forma en que se concibe la sexualidad?” (SHAKESPEARE, 2000, p. 163 ). Reconocer la importancia del cuerpo y convertirlo en sujeto de los reclamos de ciudadanía sexual no refuerza el enfoque médico hacia la discapacidad sino que lleva las concepciones de la sexualidad y la ciudadanía sexual más allá de las categorías actuales.
Estas evoluciones teóricas se reflejan en las actividades de promoción y defensa de las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad y de aquellas que se ocupan de los derechos sexuales. Por ejemplo, la Asociación Irlandesa de Planificación Familiar (Irish Family Planning Association–IFPA) y el Centro de Derechos Reproductivos (Center for Reproductive Rights–CRR), que tiene sede en Estados Unidos, emitieron recientemente documentos informativos sobre el tema: la IFPA sobre sexualidad y discapacidad, y el CRR sobre derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad (Irish Family Planning Association, sin fecha; Center for Reproductive Rights, 2002). Estos esfuerzos abarcan discapacidades físicas y mentales. La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) declaró hace poco tiempo que “las personas con un retraso mental y discapacidades del desarrollo relacionadas, al igual que todas las personas, tienen derechos sexuales inherentes y necesidades humanas básicas” (según se cita en: LYDEN, 2007, p. 4 ).
Las actividades de promoción y defensa han producido algunos cambios en las políticas. Por ejemplo, en los Países Bajos, Dinamarca y partes de Australia, el uso de trabajadores sexuales entrenados y de asistentes sexuales está subsidiado por el estado ( SHILDRICK, 2009, p. 61).
5 La sexualidad en el derecho internacional de los derechos humanos
Las convenciones y declaraciones2 son negociadas por los Estados miembro de Naciones Unidas, y las personas y las ONG pueden tener el derecho de hacer propuestas y expresar sus opiniones. La primera declaración sobre los derechos humanos de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los posteriores tratados de derechos humanos abordan varios ámbitos relacionados con la sexualidad, incluyendo el rol de la familia, el matrimonio, la integridad corporal y la igualdad entre los sexos ( GIRARD, 2008). Sin embargo, antes de 1993, nunca habían aparecido los términos “sexual” o “sexualidad” en un documento internacional intergubernamental, salvo en un artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la protección contra la explotación y el abuso sexuales (PETCHESKY, 2000).
La sexualidad comenzó a tratarse inicialmente en el contexto de la salud reproductiva. Ningún documento de Naciones Unidas hacía mención explícita de los derechos reproductivos hasta la Conferencia Internacional de Derechos Humanos que tuvo lugar en Teherán en 1968 (FREEDMAN; ISSACS, 1993), cuya declaración final incluía un punto que decía: “Los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y el intervalo de sus nacimientos” (UNITED NATIONS, 1968). El derecho de las mujeres (a diferencia de los padres) de decidir la cantidad de hijos y el intervalo entre sus nacimientos fue consagrado en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979 (FREEDMAN; ISSACS, 1993). Los activistas procuraron ampliar la definición de derechos reproductivos para incluir los derechos relacionados con la sexualidad en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y en la Conferencia Internacional sobre la Mujer que tuvo lugar en Beijing en 1995 (GIRARD, 2008). Como resultado de las actividades de promoción transnacionales y del cambio en la percepción del rol de la mujer, entre otros factores, las declaraciones finales de estas dos conferencias representaron un cambio de paradigmas. La autonomía reproductiva fue reestructurada como objetivo, a diferencia de las anteriores orientaciones de control o promoción poblacional. (GRUSKIN, 2008; GREER et al., 2009; GIRARD, 2008). La declaración final de la Conferencia Internacional sobre la Mujer establece:
Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales (…) exigen el respeto y el consentimiento recíproco y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual.
(UNITED NATIONS, 1995, párr. 96)
También se ha comenzado a debatir en los foros de Naciones Unidas la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, aunque hasta el momento se ha hecho poca referencia al tema en los documentos finales.
Los activistas incluyen cada vez más a los derechos sexuales y reproductivos y a la no discriminación sobre la base de la orientación sexual en el concepto de derechos sexuales, que se desarrolla en paralelo con los conceptos de ciudadanía sexual. Los derechos sexuales aúnan las actividades de promoción relacionadas con la violencia sexual contra las mujeres; los derechos reproductivos; los derechos de lesbianas, bisexuales, gays y transexuales; y el VIH/SIDA, entre otras áreas (MILLER, 2009). Sin embargo, el concepto abarcador de derechos sexuales sigue sin estar suficientemente desarrollado, con “desarticulaciones predecibles” “que limitan la evolución de posturas políticas coherentes y progresistas en esta área” ( MILLER, 2009, p. 1 ). La falta de coherencia hace que los derechos sexuales –como así también los elementos constituyentes que se agrupan bajo este término- sean más vulnerables a una oposición poderosa.
De hecho, las fuerzas conservadoras interponen muchos obstáculos a la inclusión de los derechos sexuales en los documentos de Naciones Unidas. Durante las negociaciones, la Santa Sede propuso sistemáticamente definiciones conservadoras de familia y procuró limitar el desacoplamiento de la reproducción y la unidad familiar (GIRARD, 2008). La Santa Sede y sus aliados conservadores (en general varios países latinoamericanos e islámicos y algunas ONG) afirman que los derechos sexuales socavarían las relaciones familiares y las identidades nacionales, étnicas o religiosas (KLUGMAN, 2000; FREEDMAN, 1995). En momentos de debate acalorado, hubo delegados que declararon que el término “derechos sexuales” implica promiscuidad y el derecho a tener relaciones sexuales con quien a uno se le ocurra, incluyendo niños y animales (KLUGMAN, 2000). La Santa Sede y otros también sostienen que afirmar los derechos sexuales implicaría crear derechos nuevos, a diferencia de aplicar las normas de derechos humanos al ámbito de la sexualidad. Este argumento es bastante débil, dado que uno de los objetivos explícitos de la conferencia de El Cairo, por ejemplo, era aplicar los principios de los derechos humanos a la reproducción, y no crear “derechos nuevos” (KLUGMAN, 2000).
6. La negociación de la sexualidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se negoció entre 2002 y 2006. La Santa Sede y otros exigían las mismas limitaciones a los derechos sexuales que habían exigido en negociaciones anteriores. Sin embargo, estos debates de a ratos eran cualitativamente diferentes de las deliberaciones que tuvieron lugar en El Cairo y Beijing. La preocupación generalizada por las medidas eugenésicas y la centralidad del cuerpo en las concepciones de la discapacidad dieron forma al debate.
El presidente Vicente Fox de México propuso un tratado integral sobre los derechos de las personas con discapacidad en el 56 º Período de Sesiones de la Asamblea General de 2001 ( UNITED NATIONS, 2003a ). El tratado sería un correlato vinculante que seguiría a las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, resolución adoptada por la Asamblea General en 1993 ( UNITED NATIONS, 1993 ). El tratado se negoció en 7 períodos de sesiones de un Comité Ad Hoc compuesto por delegados de los gobiernos y de ONG con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Los borradores iniciales fueron preparados por un Grupo de Trabajo formado por 27 gobiernos, 12 ONG y 1 representante de instituciones nacionales de derechos humanos.
El siguiente análisis se basa en una cuidadosa lectura de los resúmenes de las reuniones del Comité Ad Hoc , de los documentos con las posturas de los países y de las ONG, y del borrador surgido de las consultas intergubernamentales regionales. Sin embargo, dado el volumen de la documentación, se hizo una búsqueda para identificar el texto pertinente. Las palabras buscadas fueron “sex”, “repro”, “íntima/o”, “personal” y “fertilidad”. Asimismo, se leyeron en su totalidad los resúmenes de los debates sobre los artículos pertinentes, incluyendo los artículos relacionados con el matrimonio y la vida familiar; la privacidad; la toma de conciencia; la salud; y la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. También se leyeron las propuestas para integrar al género en las corrientes principales. Para subrayar aún más el hecho de que la sexualidad en las personas con discapacidad sigue siendo un tema insuficientemente abordado, vale destacar que no se identificaron en la Convención documentos revisados por pares u otros relativos a la sexualidad.
Lo que se expone a continuación no es un análisis exhaustivo de las negociaciones relacionadas con la sexualidad; no se tratan las deliberaciones abreviadas acerca de la no discriminación sobre la base de la orientación sexual y otras cuestiones. Sin embargo, se exponen los temas más debatidos sobre los derechos sexuales.
6.1 Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
En los documentos emanados de las consultas regionales iniciales, se mencionaba la sexualidad casi exclusivamente en el contexto del abuso sexual y la esterilización forzada; de hecho, se presentaba a la vulnerabilidad sexual como un área central que requería de una mayor protección. Por ejemplo, el párrafo introductorio de un resumen surgido de una reunión de expertos en Bangkok decía que “las personas con discapacidad de todo el mundo están sometidas a la violación generalizada de sus derechos humanos. Dichas violaciones incluyen la desnutrición, la esterilización forzada, la explotación sexual” ( UNITED NATIONS, 2003b). Los aportes de las ONG tenían un enfoque similar. El primer aporte de la Red de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría sobre el artículo relativo a la vida familiar mencionaba únicamente el derecho a la protección contra la agresión sexual (en el área de la sexualidad) ( UNITED NATIONS, 2004d). Treinta y cinco participantes de delegaciones gubernamentales y no gubernamentales presentaron una propuesta conjunta en el primer período de sesiones acerca de cómo integrar “las áreas de preocupación sensibles desde el punto de vista del género”. Una vez más, en relación con la sexualidad, se concentraban enteramente en la vulnerabilidad frente a la agresión sexual. De hecho, hubo muy pocos debates más sobre sexualidad en el primer período de sesiones del comité. No surgió como tema controvertido hasta más avanzada la negociación.
Las referencias al abuso sexual en la Convención no fueron controvertidas, aunque en definitiva no se mantuvieron en esos términos. Esto probablemente se debió a los debates semi paralelos sobre el desarrollo de un artículo específicamente referido a las mujeres y los niños. Muchos de los mismos temas estaban incluidos en ese borrador, aunque en un lenguaje un tanto diferente. Asimismo, la esterilización forzada, una prioridad ampliamente compartida, fue tratada en el artículo relacionado con el respeto por el hogar y la familia. En todo caso, como se verá más adelante, el concepto de la protección fue un leitmotif de las negociaciones relacionadas con la sexualidad; algunos delegados invocaban la necesidad de protección al oponerse a cualquier mención de la sexualidad.
6.2 Derecho a la salud
El borrador inicial preparado por el Grupo de Trabajo incluía un “derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva”. La formulación derivaba en parte de las Normas Uniformes, que estipulaban que “[l] as personas con discapacidad deben tener el mismo acceso que las demás a los métodos de planificación de la familia, así como a información accesible sobre el funcionamiento sexual de su cuerpo” ( UNITED NATIONS, 2003a).
La Santa Sede objetó el término “servicios de salud sexual y reproductiva” desde el momento de su introducción ( UNITED NATIONS, 2004b). Las respuestas de las ONG fueron más lentas. El presidente del Comité solicitó comentarios de las ONG el día en que se presentó el borrador. Varios organismos hicieron sus comentarios, entre ellos, Rehabilitation International, la Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría, Handicap International, Save the Children, la OMS, y un consorcio de instituciones nacionales de derechos humanos. No mencionaron los servicios de salud sexual y reproductiva. Sólo una ONG comentó sobre este aspecto: National Right to Life. Dijeron que mencionar explícitamente la salud sexual y reproductiva limitaría necesariamente el alcance del derecho a la salud, y “promovería el uso de los análisis genéticos para abortar embarazos de bebés con discapacidad”. En su lugar, propusieron un texto que proscribía la “denegación de tratamiento médico, alimentos o líquidos” ( UNITED NATIONS, 2004b).
Las ONG que no formaban parte de la alianza pro-vida estaban evidentemente mal preparadas para participar del debate. Abogaron por mantener el texto en reuniones posteriores, aunque no extensivamente, y claramente carecían de la organización con que contaba la coalición del derecho a la vida. De hecho, el mensaje sobre el derecho a la vida se fusionó en reuniones posteriores, con muchas ONG que opinaban que la frase podría significar “aborto y eutanasia”, incluso para los bebés neonatos, y varias que vinculaban el debate a la denegación de alimento y agua a las PcD ( UNITED NATIONS, 2005d). Hubo delegaciones gubernamentales que también presentaron este argumento, aunque hablaron sólo de aborto, no de eutanasia. Qatar, Irán, Kenia, Jamaica, Yemen, Siria, Paquistán, Sudán, Baréin, Kuwait, Omán y los Emiratos Árabes Unidos instaron a cortar el texto, argumentando que crearía un nuevo derecho, que podría llegar a incluir el derecho al aborto. Se dijo que el término “servicios” en particular funcionaba como código para la inclusión del aborto ( UNITED NATIONS, 2005b, 2005d, 2006c). Estados Unidos también apoyó la eliminación del texto con el argumento de que incluirlo pondría de algún modo en peligro a las PcD, y explicó que apoyaba la eliminación del texto dada la historia de la fertilización forzada de PcD en Estados Unidos ( UNITED NATIONS, 2006d).
Varias ONG que no se encontraban presentes físicamente en las negociaciones presentaron comentarios en el sentido de que era importante mantener el texto. Argumentaron principalmente que era importante hacer mención explícita de la salud sexual y reproductiva porque las PcD a menudo carecían de acceso debido a la percepción persistente de que eran asexuadas ( UNITED NATIONS, 2005a, 2006c ). Varias delegaciones de países se expresaron a favor del texto en el séptimo período de sesiones, entre ellos, Brasil, Canadá, Croacia, Etiopía, Mali, Noruega, Uganda y la Unión Europea (UE) ( UNITED NATIONS, 2006d ). La UE sostuvo que los servicios de salud sexual y reproductiva no incluyen el aborto, una aseveración que contó con el apoyo por escrito del Consejo de Europa, la OMS, y el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud ( UNITED NATIONS, 2006d, 2006e ). Los delegados se fueron frustrando con el estancamiento del debate y, en un acto atípico, el presidente del comité intervino para declarar que los servicios de salud sexual y reproductiva no incluyen el aborto, y que la frase “servicios de salud” figura tanto en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares como en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer ( UNITED NATIONS, 2006e ).
Uruguay y Costa Rica y más tarde varios otros países se unieron en torno a la propuesta de mantener la frase “sexual y reproductiva” pero eliminar el término “servicios”, que fue la formulación finalmente adoptada. ( UNITED NATIONS, 2006d ). A pesar de esta solución de compromiso, varios países firmaron el tratado con las reservas correspondientes. El Salvador estipuló que firmaba la Convención en la medida en que no violara su constitución ( UNITED NATIONS, 2011b ), que establece que la vida comienza al momento de la concepción ( CENTER FOR REPRODUCTIVE RIGHTS, 2003 ). Varios países de la UE expresaron formalmente su oposición a la reserva de El Salvador. Malta hizo la siguiente declaración interpretativa: “Malta entiende que la frase “salud sexual y reproductiva” del artículo 25 (a) de la Convención no constituye el reconocimiento de ninguna nueva obligación legal internacional, no crea derechos al aborto, y no puede interpretarse que constituya apoyo, aval o promoción del aborto” ( UNITED NATIONS, 2011b ). Mónaco y Polonia hicieron declaraciones interpretativas similares ( UNITED NATIONS, 2011b ).
6.3 El matrimonio y la vida familiar y la toma de conciencia
El debate relacionado con la sexualidad en estos artículos fue aún más contencioso y moribundo que las negociaciones por el derecho a la vida. Como puede observarse en el Anexo 1, el texto inicial de ambos artículos hacía varias referencias a la sexualidad. Una vez más, el texto propuesto era similar al de las Normas Uniformes, que especifican:
• Los Estados deben promover la plena participación de las personas con discapacidad en la vida en familia. Deben promover su derecho a la integridad personal y velar por que la legislación no establezca discriminaciones contra las personas con discapacidad en lo que se refiere a las relaciones sexuales, el matrimonio y la procreación.
• Las personas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales o tener hijos.
• Los Estados deben promover medidas encaminadas a modificar las actitudes negativas ante el matrimonio, la sexualidad y la paternidad o maternidad de las personas con discapacidad, en especial de las jóvenes y las mujeres con discapacidad, que aún siguen prevaleciendo en la sociedad ( UNITED NATIONS, 2003a ).
En el debate inicial, varios países, entre ellos, Libia, Siria, Qatar, Irán y Arabia Saudita, instaron a sublimar los derechos relacionados con la sexualidad y vincularlos al matrimonio y/o las normas o leyes tradicionales ( UNITED NATIONS, 2004a). Sin embargo, estos delegados no presentaron una oposición uniforme a la mención de la sexualidad; varios sugirieron reformulaciones que incluían el término ( UNITED NATIONS, 2004a). Arabia Saudita, por ejemplo, declaró explícitamente que aceptaba el término pero sólo con la salvedad de la referencia al matrimonio ( UNITED NATIONS, 2004a). Por su parte, la Santa Sede y Yemen se oponían al término con o sin salvedades ( UNITED NATIONS, 2004a, 2004b).
Hubo frecuentes argumentos en el sentido de que estos artículos preliminares, en particular la frase “experimentar su sexualidad”, implicarían la creación de nuevos derechos. La Santa Sede dijo una y otra vez que las expresiones utilizadas en ambos artículos no aparecían en ninguna otra convención, sin reconocer que sí aparecían en las Normas Uniformes no vinculantes ( UNITED NATIONS, 2004b, 2004e). Las ONG aliadas a la Santa Sede apoyaron esta postura. La Society of Catholic Social Scientists y la Pro-Life Family Coalition sostenían que mencionar relaciones sexuales fuera el contexto del matrimonio significaría que la CDPD tomaría “caminos inexplorados y controvertidos” ( UNITED NATIONS, 2004b).
Al igual que en el caso de las negociaciones sobre la salud sexual y reproductiva, la oposición a la Santa Sede tardó en manifestarse. Noruega fue el primer país en reaccionar ( UNITED NATIONS, 2004b), pero la UE, Australia, Brasil, Chile y Nueva Zelanda no expresaron su deseo de mantener por lo menos parte de las expresiones hasta días después en el mismo período de sesiones o hasta el siguiente ( UNITED NATIONS, 2005c, 2006d).
Se propusieron varias soluciones de compromiso. La delegación canadiense reconoció que no “tenía conocimiento de un derecho a la sexualidad per se”, pero expresó inequívocamente que se oponía a las sugerencias de la Santa Sede de excluir las referencias a la sexualidad, como así también a los esfuerzos de “Siria, Qatar, Libia, Arabia Saudita y Yemen de desplazar los términos referidos a la sexualidad mediante referencias al matrimonio o convenciones sociales y religiosas” ( UNITED NATIONS, 2004e). La delegación canadiense sugirió enmarcar los derechos relacionados con la sexualidad en el contexto de la no discriminación, especificando que las PcD tenían el derecho de gozar de ellos “en igualdad de condiciones” ( UNITED NATIONS, 2004f). Varios países apoyaron esta propuesta, entre ellos Costa Rica, Marruecos y Nueva Zelanda ( UNITED NATIONS, 2004e, 2004f). Otros delegados propusieron otras soluciones de compromiso, incluso usar el término “íntimo” en lugar de “sexual”, y “vida sexual” en lugar de “sexualidad”, o mantener parte o algunas de las referencias a la sexualidad pero con la salvedad del matrimonio ( UNITED NATIONS, 2004a). La Santa Sede, Yemen, Siria y Qatar rechazaron estas propuestas.
La reacción de las ONG para lograr mantener las referencias a la sexualidad tampoco fue inmediata. A excepción de los grupos pro-vida, ninguna ONG las mencionó durante el período inicial de comentarios sobre el artículo preliminar ( UNITED NATIONS, 2004b ). Sólo una hizo una referencia explícita a la sexualidad: Disabled Peoples’ International habló de la importancia fundamental de las “relaciones íntimas” ( UNITED NATIONS, 2004e ). Las ONG que no estaban presentes luego presentaron sus comentarios por escrito en apoyo a las referencias a la sexualidad. Una coalición de particulares y organismos de Europa Oriental destacó que las leyes no deben discriminar “a las personas con discapacidad respecto de las relaciones sexuales, el matrimonio y la procreación. Las personas con discapacidad deben estar habilitadas para vivir con sus familias y deben tener el mismo acceso que los demás a los métodos de planificación familiar, como así también a información bien diseñada y accesible sobre sexo y sexualidad” ( UNITED NATIONS, 2004c ). La Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría sostuvo que la Convención debía “abordar este tema [la sexualidad] aunque no fuera un derecho, dado que la privación de esta posibilidad se da en casos de adultos que viven en instituciones” ( UNITED NATIONS, 2004f ).
Los demás aportes por escrito presentados durante el séptimo período de sesiones fueron aún más inequívocos. El Foro de Discapacidad de Japón (Japan Disability Forum) y el Caucus Internacional sobre Discapacidad (International Disability Caucus) explicaron que apoyaban los derechos sexuales articulados debido al prejuicio que siempre existió contra las relaciones sexuales de las PcD y al legado negativo de la eugenesia ( UNITED NATIONS, 2004g). Para ellos, el legado de la eugenesia no significaba que las referencias a la sexualidad fueran una amenaza, sino que articular los derechos sexuales era vital para promover la autonomía y la ciudadanía.
Al igual que en el debate sobre salud sexual y reproductiva, varios países con poblaciones predominantemente musulmanas endurecieron su postura para coincidir con la de la Santa Sede. Nigeria, Qatar y Yemen finalmente instaron a eliminar todo el texto que hacía mención de la sexualidad ( UNITED NATIONS, 2006d). Otros países sugirieron borrar el texto sin explicar por qué, entre ellos, Rusia y China ( UNITED NATIONS, 2006d). Japón recomendó un texto más general para “evitar referencias excesivamente prescriptivas y controvertidas para muchos países”, postura que contó con el apoyo de India ( UNITED NATIONS, 2004h).
Como el debate se alargaba, intervino el presidente del comité. Observando que el término “sexualidad” resultaba particularmente difícil para algunos países, explicó que los delegados no pretendían imponer a las culturas ninguna postura en particular. Luego agregó que quizás fuera la primera vez que se abordaba el tema de las relaciones sexuales en una convención de Naciones Unidas y sugirió apelar al texto de las Normas Uniformes como guía ( UNITED NATIONS, 2005c ). La oposición se mantuvo firme. Citando “las numerosas preocupaciones culturales respecto de la palabra ‘sexualidad’, el presidente la eliminó en el séptimo período de sesiones ( UNITED NATIONS, 2006d ).
Los debates sobre el matrimonio y la vida familiar también incluyeron el tema de la esterilización forzada. Como se observó, como violación del derecho a la integridad física de las PcD, la esterilización forzada era una prioridad ampliamente compartida. A pesar de que el derecho a decidir la cantidad de hijos y el intervalo entre sus nacimientos implicaba el derecho a la protección contra la esterilización forzada, muchos países, entre ellos, Australia, China, Costa Rica, la UE, Kenia, México, Nueva Zelanda, Serbia y Montenegro, Tailandia, Uganda y Estados Unidos, sugirieron que la esterilización forzada fuera mencionada explícitamente en la Convención ( UNITED NATIONS, 2004a). Muchas ONG también abogaron por una referencia directa a la esterilización, incluso prohibiendo las leyes que permiten a los padres someter a sus hijos a una esterilización ( UNITED NATIONS, 2005d, 2006c). Nueva Zelanda propuso una formulación más positiva y menos controvertida, que fue la que finalmente se mantuvo, en el sentido de que las PcD tienen el derecho a “mantener su fertilidad” ( UNITED NATIONS, 2004a).
7 Conclusiones
7.1 Autonomía reproductiva y discapacidad
La falsa distinción entre derechos negativos (protección contra) y derechos positivos (libertad de) no se limita únicamente a los derechos de las personas con discapacidad, pero el contexto de preocupación particular respecto del abuso sexual y medidas eugenésicas sí se da sólo en este caso.
A lo largo de las negociaciones de la Convención, hubo considerable tensión entre los esfuerzos por promover los derechos sexuales y los esfuerzos por proteger a las PcD de la esterilización no deseada. Esto se vio complicado por los reiterados intentos por lograr que se considere al feto un ser con derechos, haciendo que no fuera factible un enfoque de no discriminación respecto de la sexualidad en las personas con discapacidad. La Santa Sede y sus aliados hacían que el debate girara en torno de cómo aplicar las normas existentes de derechos humanos a los fetos con anormalidades, en lugar de cómo aplicar dichas normas a la sexualidad en las personas con discapacidad. Además postulaban que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva conduciría de algún modo a la privación intencional de agua y alimento a los adultos con discapacidad, o al asesinato de niños recién nacidos con discapacidad. Esta preocupación fue mencionada sólo dos veces en los cientos y cientos de declaraciones de OPcD. Fue un intento intelectualmente fallido, pero algo exitoso, por establecer una pendiente resbaladiza del aborto a la eutanasia de las mismas personas que asistieron a las negociaciones. Como resultado, se mantuvieron las medidas proteccionistas y se eliminaron las afirmaciones de los derechos sexuales. Los silencios discursivos sobre la sexualidad en las personas con discapacidad quedaron reflejados en la expresión oficial más importante del discurso mundial sobre discapacidad.
Al igual que en la descripción que hace Foucault de la Europa del siglo XIX, la Iglesia (la Santa Sede) fue instrumental en la demarcación de los límites de la sexualidad aceptable y en la protección de aquellos que carecen de ‘razón’ de los deseos de sus propios cuerpos. Varios estados se alinearon con la Santa Sede, expresando la necesidad de controlar el “sexo desenfrenado” ( UNITED NATIONS, 2005c) y limitar la autonomía reproductiva.
7.2 Negociación de los derechos sexuales de las PcD
La demora en las respuestas y la falta de una defensa firme de los derechos sexuales indica que las OPcD siguen siendo reticentes a ocuparse del tema de la sexualidad. Asimismo, es probable que no estuvieran preparadas y que no hayan previsto que habría una coalición de organizaciones alineadas con la Santa Sede con una agenda planeada de antemano. De hecho, de los grupos de la sociedad civil presentes en las negociaciones, todas eran OPcD, a excepción de los grupos católicos del derecho a la vida y Save the Children. Los grupos que defienden el derecho a la vida estaban preparados para hacer su trabajo de promoción y defensa desde el momento en que se permitió el debate; las OPcD no.
Una mayor capacidad de defensa y promoción de los derechos sexuales por parte de las OPcD (suponiendo que quisieran esto) facilitaría las deliberaciones futuras acerca del órgano del tratado y otras negociaciones internacionales. Las OPcD ya están trabajando en esta dirección. En noviembre de 2010, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales organizó un día de debate general sobre “el derecho a la salud sexual y reproductiva”. Dos de las 15 presentaciones escritas provenían de OPcD ( UNITED NATIONS, 2010).
Del mismo modo, asegurarse de que las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos contribuyan a los debates relacionados con la discapacidad ayudaría a seguir erosionando los tabúes en torno a la sexualidad en las personas con discapacidad. De hecho, una mayor integración de la discapacidad con las actividades de promoción y defensa de los derechos sexuales sería una manifestación importante del propósito de la Convención: asegurar la aplicación de las normas de derechos humanos a las PcD.
Dado que el poder opera de manera difusa, nuestra labor de promoción y defensa también debe provenir de distintas direcciones. Es probable que los derechos sexuales como rúbrica dentro del reclamo por los derechos sigan creciendo, ofreciendo mayores y mejores oportunidades de ir más allá de las concepciones actuales de la ciudadanía sexual para incluir a los cuerpos con discapacidad y todos los demás.
NOTAS
MARTA SCHAAF(1)
Marta Schaaf ha trabajado en salud global en varios países de África Occidental, sur de Asia y Europa Oriental. Está especialmente comprometida con los temas de salud y derechos humanos. Tiene una Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia y actualmente está cursando una Maestría en Salud Pública en el Departamento de Ciencias Sociomédicas del Mailman School of Public Health de la Universidad de Columbia.
Email: martaschaaf@gmail.1. En el presente artículo se usa el término “derecho internacional” para referirse a las declaraciones y convenciones de Naciones Unidas, no a aquéllas asociadas a los sistemas regionales.
2. Las convenciones son vinculantes mientras que las declaraciones no. Sin embargo, las declaraciones representan un consenso y, con el tiempo, pueden ser consideradas vinculantes (como derecho internacional consuetudinario). Asimismo, como en el caso de la CDPD, algunos elementos de las declaraciones pueden convertirse en la base para una convención vinculante.